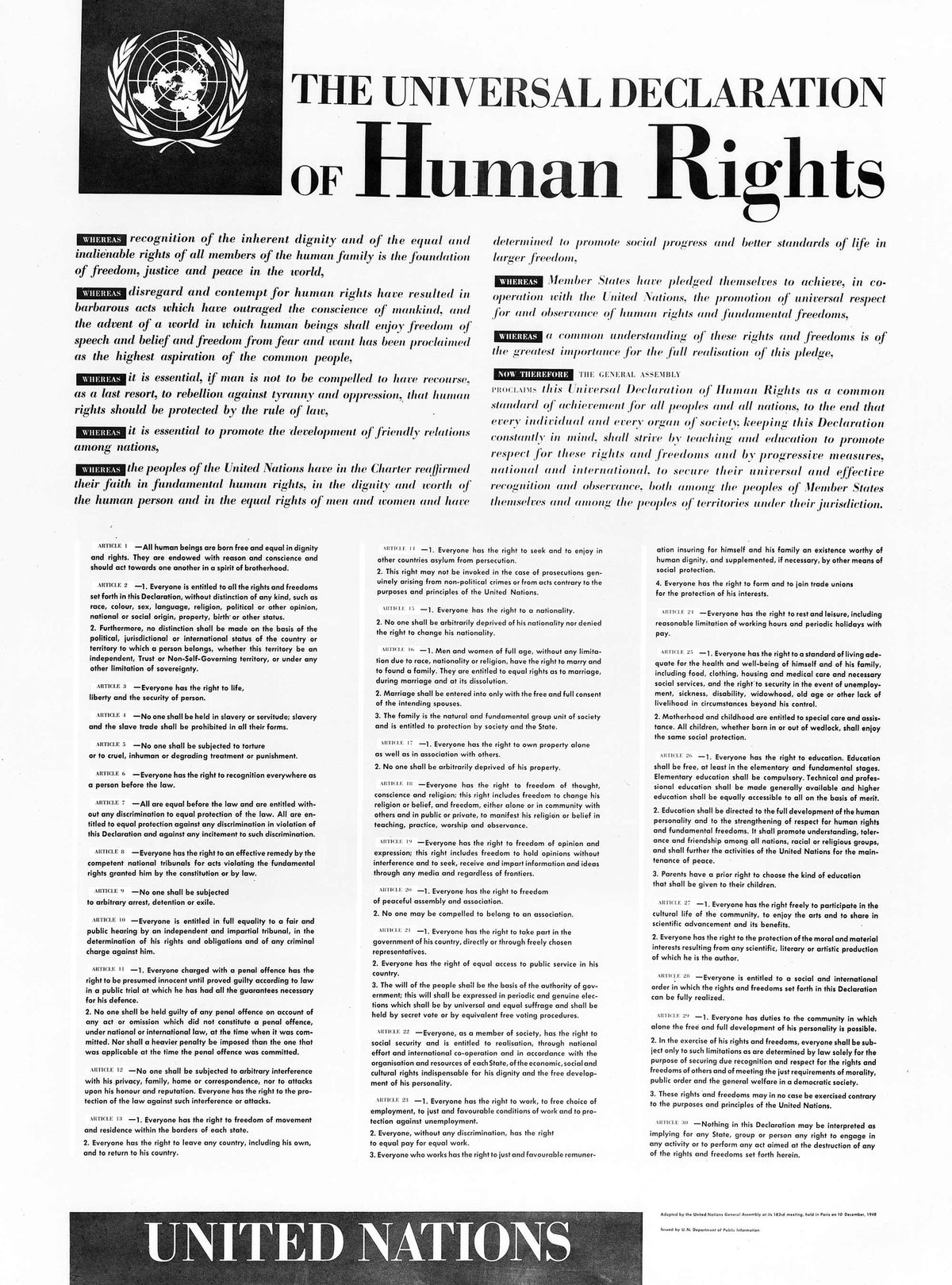
Mientras en la Parte 1 de este documento trabajamos una aproximación al articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos alrededor de los artículos 28 a 30, con especial hincapié en el artículo 29, en esta segunda parte abordamos el darwinismo social como elemento clave para unirlo a la obra de H. G. Wells y la forma en que reflexiona sobre ello el autor británico en dos de sus obras.
Una propuesta de aplicación en la literatura y el cine
Para aplicar estos principios y buscar un marco en la literatura y el cine he pensado en la obra de H. G. Wells, la cual adquiere un valor especial ante la situación actual de transición de hegemonía.
Un necesario contexto para comprender
Para poner un contexto se hace preciso remitir a un artículo publicado en esta revista donde estudiaba la novela de Oscar Wilde "El retrato de Dorian Gray" y la ponía en el contexto de transición de hegemonía desde el Imperio británico hasta la que sería la hegemonía estadounidense, con el desprecio hacia las clases medias y bajas por parte de la élite, su ofensiva para destruir sus derechos laborales y su estatus aprovechando una visión de tranquilidad construida sobre un pacto social que, en teoría, había alejado al socialismo, la construcción del colonialismo, las relaciones imperialistas propias de esa época entre los siglos XIX y XX, las diferentes crisis, inflación y extrema competencia junto a nuevas formas de organización empresarial e industrial, corporativismos e hipernacionalismos que llevan a los conflictos eternos, hasta que se establece un nuevo pacto social e internacional fruto de una naciente hegemonía global.
En la década de 1870 empieza a desarrollarse en las dos orillas del Atlántico, tanto en Europa como en las Américas, una serie de ideas y prácticas sociales y económicas que han recibido el nombre de "Darwinismo social". El propósito era aplicar conceptos biológicos de selección natural y supervivencia del más apto a campos como la economía, con fines justificativos para, por ejemplo, los monopolistas, la sociología (enfocado a clases y grupos étnicos) y la política. Aunque la definición es confusa, podemos enunciarla como que "los fuertes logran aumentar su riqueza y poder, lo que incluye a los Estados nacionales, las empresas y los individuos; mientras que los débiles ven disminuir su riqueza y poder". Sobre quiénes son los fuertes y los débiles y cómo se hacen, las definiciones varían, al igual que lo hacen los mecanismos que premian la fuerza y castigan la debilidad, aunque se suele centrar en ciertos casos en el capitalismo del tipo "laissez-faire", la lucha entre razas o la lucha entre grupos nacionales, el imperialismo, el racismo, la eugenesia y el fascismo.
Conviene que precisemos unas cuantas ideas. La economía política y la biología presentan la tendencia de apoyarse mútuamente en la mente de los economistas, y también de los biólogos. Charles Darwin escribía con frecuencia sobre la economía de la naturaleza y reconoció la influencia en su pensamiento del "Primer ensayo sobre la población" (1798) de Malthus.
This post is for subscribers only
Subscribe now and have access to all our stories, enjoy exclusive content and stay up to date with constant updates.
Already a member? Sign in
