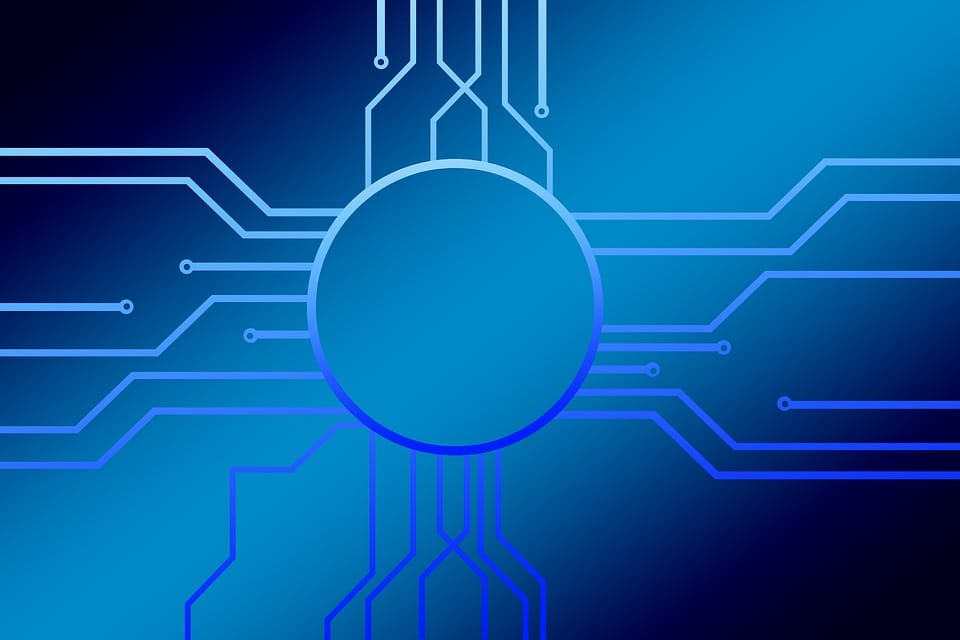
Abstract
La inteligencia artificial (IA) en China constituye un proyecto estratégico que trasciende la innovación tecnológica para convertirse en un instrumento de transformación económica, geopolítica y social. Este estudio ofrece un análisis exhaustivo y multidisciplinar del ecosistema de IA en China, trazando sus orígenes históricos, la interacción entre los actores públicos y privados, los mecanismos financieros y de inversión, y las ambiciones proyectadas en los ámbitos económico, de gobernanza y de política exterior. Destaca la intersección crítica con los semiconductores, identificando las vulnerabilidades derivadas de la dependencia de nodos extranjeros avanzados, así como las estrategias de resiliencia a través de la sustitución nacional y la diplomacia industrial. Además, examina el marco ideológico de la gobernanza algorítmica de China, anclado en una síntesis de tradiciones confucianas y principios marxistas, que legitima el uso de la IA para garantizar la estabilidad y la armonía social. La investigación contrasta la trayectoria de China con la de Estados Unidos y la Unión Europea, analizando sus respectivas fortalezas y debilidades, y propone una hoja de ruta para que Europa alcance la soberanía tecnológica compartida en 2030. El estudio concluye que la IA en China es un vector de modernidad con implicaciones globales, y que el futuro orden internacional dependerá de la capacidad de las grandes potencias para alinear la innovación, la gobernanza y la legitimidad política.
Introducción
La inteligencia artificial ha emergido como un vector central en la estrategia de desarrollo de la República Popular China, desempeñando un papel dual como catalizador de innovación tecnológica y como instrumento de consolidación de poder económico, político y social. Desde mediados de la década de 2010, y de manera más explícita tras la publicación del New Generation Artificial Intelligence Development Plan (AIDP, 2017), la IA ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la planificación estratégica del Estado chino, con implicaciones que trascienden lo estrictamente tecnológico. La IA en China no se concibe como una herramienta neutral de progreso, sino como un dispositivo profundamente entrelazado con la política industrial, la seguridad nacional, la proyección geopolítica y el control social.
Este estudio se propone ofrecer un análisis exhaustivo y multidisciplinario del ecosistema de la IA en China, atendiendo a sus orígenes históricos, las trayectorias de desarrollo en distintas modalidades (IA generativa, abierta, aplicada a la manufactura y a la vigilancia), los principales actores públicos y privados, los planes estratégicos y mecanismos de financiación, así como las ambiciones proyectadas en dimensiones económicas, geopolíticas, de gobernanza y gestión de recursos. Un eje fundamental de este análisis es la relación de la IA con el sector de los semiconductores, cuya vulnerabilidad constituye una de las principales restricciones estructurales para el liderazgo tecnológico chino. En este sentido, la intersección entre IA y semiconductores revela tanto las fortalezas como las debilidades de la estrategia china, enmarcadas en una dinámica de competencia tecnológica global marcada por la rivalidad con Estados Unidos y sus aliados.
El marco teórico de esta investigación se apoya en una literatura creciente sobre política industrial, gobernanza tecnológica y geopolítica de la innovación. Jostein Hauge (2023, 2025) ha defendido que la política industrial contemporánea debe adaptarse a las megatendencias de la digitalización, destacando cómo China ha logrado transformar su dependencia histórica de la manufactura en una ventaja estructural mediante la integración de la IA en las cadenas globales de valor. Esta perspectiva se enlaza con el concepto de “Estado emprendedor” formulado por Mariana Mazzucato (2013), que subraya la centralidad de la inversión pública en la orientación estratégica de la innovación, y con los aportes de Dani Rodrik (2015), quien resalta la capacidad de la política industrial para corregir externalidades y superar narrativas ideológicas de “sobreproducción” utilizadas como excusas proteccionistas.
A nivel geopolítico, Graham Allison (2017) introdujo el concepto de la “trampa de Tucídides”, que ha sido ampliamente utilizado para comprender cómo la competencia en tecnologías estratégicas —particularmente en IA y semiconductores— alimenta la tensión estructural entre China y Estados Unidos. En este marco, la obra de Kyle Chan (2025), publicada bajo los auspicios de RAND y de la U.S.-China Economic and Security Review Commission, ofrece un análisis detallado sobre cómo las sanciones occidentales han acelerado, en lugar de frenar, los esfuerzos chinos por alcanzar la autosuficiencia tecnológica, especialmente en el sector de semiconductores. Chan sostiene que estas medidas punitivas han impulsado lo que denomina “diplomacia industrial”, un proceso mediante el cual Beijing reorganiza las cadenas globales de suministro para excluir a rivales estratégicos y consolidar su influencia en el Sur Global.
En el plano sociopolítico, Rogier Creemers (2024) ha mostrado cómo la IA en China no se reduce a un motor de crecimiento económico, sino que responde también a una lógica de gobernanza inspirada en una fusión entre tradiciones confucianas y marcos marxistas. El resultado es un modelo de “nacionalismo digital” que enfatiza la armonía social y la estabilidad colectiva por encima de la privacidad individual, y que se traduce en el despliegue de sistemas de vigilancia algorítmica y de social scoring.
Instituciones como MERICS, CSIS y el McKinsey Global Institute han documentado los avances y limitaciones de la estrategia china de IA. MERICS (2025) subraya la integración de la IA en sectores industriales clave, aunque advierte vulnerabilidades persistentes en semiconductores avanzados. CSIS (2025), por su parte, enfatiza la coexistencia de éxitos notables —como el desarrollo de parques industriales inteligentes y la consolidación de empresas líderes en reconocimiento facial— con fracasos en el ámbito de la microelectrónica debido a corrupción y fallos en la planificación.
De este modo, la IA en China debe analizarse no solo como un fenómeno tecnológico, sino como una construcción multidimensional donde convergen economía, política, sociedad y cultura. Este trabajo adopta, por tanto, un enfoque interdisciplinario que combina historia económica, estudios de innovación, relaciones internacionales y teoría política, con el objetivo de proporcionar una visión de conjunto que permita comprender tanto las ambiciones como las limitaciones del proyecto chino de inteligencia artificial.
Orígenes y desarrollo de la IA en China
El desarrollo contemporáneo de la IA en China es el resultado acumulado de decisiones de política industrial que se remontan a finales del siglo XX. Si bien los primeros experimentos en cibernética durante el periodo maoísta estuvieron marcados por la influencia soviética.
Los soviéticos se avanzaron a Estados Unidos, pero la torpeza y falta de claridad de ideas de quienes tenían capacidad de decisión impidió la materialización de un proyecto fascinante pensado por un genio de la informática, Viktor Glushkov, cuya idea era la de crear una red civil que interconectara a la URSS en su totalidad al empezar los años de la década de 1970, antecediendo en casi 20 años a la World Wide Web.
Pero más aún, Glushkov pensó en Cybertonia, una especie de Silicon Valley socialista extraordinario. En aquellos momentos se conocía por parte de los soviéticos que Estados Unidos acababa de empezar Arpanet, que es la red de computadoras creadas por parte del Departamento de Defensa y que había de servir como sistema de comunicación entre instituciones estatales y académicas. A diferencia de Estados Unidos, la URSS contaba con grandes redes de comunicación de defensa militar a gran escala desde los años 50, así que contaba con la experiencia para desarrollar un proyecto de comunicación de redes civiles sin precedentes. A ello, el 1 de octubre de 1970 Glushkov propuso el cibersocialismo.
Glushkov era ingeniero y primer director del Centro Cibernético de Kiev. Tenía extraordinaria formación científica, hablaba perfectamente alemán e inglés y conocía muy bien las fuentes del socialismo, como Marx, entre otros, tal y como explica en su libro Benjamin Peters, How Not to Network a Nation. The Uneasy History of the Soviet Internet. Glushkov partía del trabajo previo de Anatoly Kitov, quien en 1959 quiso proponer al premier Kruschev una red informática que uniera a la URSS, mediante la unión de profesionales de la materia de la esfera civil y del Ejército Rojo.
Pero Glushkov tenía aún una mayor ambición. Las siglas OGAS, “Sistema Automatizado para la Recopilación y el Procesamiento de Información para la Contabilidad, la Planificación y la Gobernanza de la Economía Nacional”, y que escondían el proyecto para levantar una red central con sede en Moscú para comunicar cualquier rincón del país mediante 200 centros diseminados a lo largo y ancho de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En total requería 20.000 terminales.
A ello se sumaba un sistema de pago electrónico que acabaría con la circulación de billetes y monedas, además de autómatas, una oficina que no requería papel para su funcionamiento y comunicación, un lenguaje para comunicar seres humanos y ordenadores. A ello sumó una suerte de red social, Cybertonia, que arrancó en 1960, que emitía pasaportes y certificados de matrimonio, además de redactar una Constitución para dicha plataforma. Estaba regida por un comité de robots que rendía cuentas a un robot central que tocaba el saxo. Contaba con moneda propia, el cybertono, periódico propio Evening Cyber, cibersauna como zona de esparcimiento.
A partir de esta evolución y con estos referentes, entre otros, el cambio decisivo en China se produjo con la puesta en marcha del Programa 863 en 1986, una iniciativa concebida para impulsar áreas de alta tecnología y reducir la brecha con las potencias industriales. Este plan, acompañado por el Programa Antorcha en 1988, orientado a la industrialización y a la creación de parques tecnológicos como Zhongguancun en Pekín, y por el Programa 973 en 1997, centrado en investigación básica de largo plazo, sentó las bases institucionales, científicas y empresariales de lo que más tarde se consolidaría como el ecosistema de IA chino (State Council, 1986; Zhu, 2024).
En la década de 2000, el Estado adoptó el principio de zizhu chuangxin —innovación autóctona— a través del Plan Medio y Largo Plazo para la Ciencia y la Tecnología (2006-2020). El objetivo no era simplemente absorber tecnologías extranjeras, sino crear capacidades endógenas que respaldaran una «sociedad innovadora» para 2020 y el liderazgo científico para mediados de siglo. Esta reorientación consolidó un modelo de innovación coordinado por el Estado en el que las universidades, la Academia China de Ciencias y los clústeres industriales funcionan como engranajes interconectados en una estrategia nacional (Zhu, 2024; Hauge, 2025).
Se produjo una nueva aceleración con la iniciativa «Made in China 2025» (MIC2025), puesta en marcha en 2015, que situó la IA en el centro de una agenda más amplia de modernización industrial y sustitución de importaciones en sectores estratégicos como la robótica, la biomedicina y los vehículos eléctricos. Aunque inicialmente se interpretó en Occidente como una declaración de intenciones en materia de fabricación, en la práctica la MIC2025 enmarcó la IA como un motor de productividad y una herramienta para reforzar la competitividad global. MERICS (2025) señala avances significativos en el reconocimiento facial, el big data y la robótica industrial, junto con vulnerabilidades persistentes en los semiconductores avanzados, donde la autosuficiencia sigue estando muy por debajo de los objetivos oficiales.
El compromiso definitivo de China llegó con el Plan de Desarrollo de la Inteligencia Artificial de Nueva Generación (AIDP, 2017), que estableció los siguientes hitos: sentar las bases y alcanzar una posición de liderazgo en materia de patentes para 2020; lograr avances sustanciales en las aplicaciones industriales para 2025; y convertirse en líder mundial en IA para 2030 (Consejo de Estado, 2017). A diferencia de los planes anteriores, el AIDP integraba explícitamente los objetivos económicos con la seguridad nacional, la gobernanza social y el posicionamiento internacional.
El auge mundial de la IA generativa después de 2022 supuso tanto un reto como una oportunidad. En respuesta, China promulgó las Medidas provisionales para la administración de los servicios de IA generativa (2023), un instrumento regulador pionero que estableció criterios de seguridad, calidad de los datos y trazabilidad en los sistemas ofrecidos al público, al tiempo que concedía mayor libertad a la investigación y el desarrollo no públicos (Ding, 2024). Este diseño híbrido permitió al Estado ejercer un control estricto sobre el despliegue comercial, mientras que los laboratorios y las universidades continuaban experimentando.
Una característica distintiva de la estrategia de China ha sido la adopción de modelos y herramientas de peso abierto, una respuesta pragmática a las restricciones de hardware impuestas por los controles de exportación de Estados Unidos. Empresas y laboratorios como DeepSeek y el Shanghai AI Lab se han centrado en regímenes de formación eficientes y de bajo coste, con resultados que han sorprendido a la comunidad internacional. El lanzamiento de DeepSeek-R1 en 2025, que demostró capacidades de razonamiento con un coste informático notablemente inferior, supuso un cambio doctrinal: cuando el acceso a los chips de última generación es restringido, la prioridad pasa a ser optimizar la relación rendimiento-coste (DeepSeek, 2025; UC Berkeley, 2025).
Geográficamente, el desarrollo se concentra en polos especializados. Pekín —Zhongguancun y las principales universidades— funciona como centro de políticas e I+D; Shanghái, a través de la WAIC e instituciones como el Shanghai AI Lab, es un escaparate internacional y un centro para la IA generativa; Shenzhen y el delta del río Perla, impulsados por Huawei y una amplia base de hardware, lideran la integración del hardware y la IA; y Hefei, anclada en iFLYTEK y «China Speech Valley», se especializa en tecnologías del habla y el lenguaje (Arcesati, 2025; Lee, 2018).
Por último, las sanciones han sido fundamentales. Las restricciones al acceso a chips y equipos de litografía de última generación han impuesto limitaciones inmediatas a la formación de modelos de vanguardia. Sin embargo, como muestran Chan (2025) y RAND (2025), estas presiones también han catalizado la innovación nacional: modelos más eficientes, desarrollo de aceleradores autóctonos (por ejemplo, Ascend de Huawei) y la expansión de la diplomacia industrial para garantizar el suministro de minerales estratégicos. Por lo tanto, la trayectoria se caracteriza menos por la ausencia de obstáculos que por el intento de convertirlos en motores de la política industrial.
Tipos y definición básica de las diferentes IA
La inteligencia artificial (IA) ha transformado la manera en que interactuamos con la tecnología, abarcando una amplia gama de enfoques y aplicaciones.
Aunque la IA generativa, que crea contenido como texto, imágenes o música a partir de datos de entrenamiento, ha ganado gran atención, existen otros tipos de IA igualmente relevantes, cada uno con características y aplicaciones únicas. A continuación, se presenta una descripción detallada de los principales tipos de IA, además de la generativa.
Y empiezo por la IA reactiva, que es el tipo más básico de inteligencia artificial. Estos sistemas responden a estímulos específicos del entorno sin capacidad de aprender o almacenar experiencias pasadas. Funcionan mediante reglas predefinidas que mapean entradas a salidas, lo que los hace rápidos pero limitados. Un ejemplo icónico es Deep Blue, el programa de IBM que venció al campeón de ajedrez Garry Kasparov en 1997, tomando decisiones basadas únicamente en la posición actual del tablero (Russell & Norvig, 2021). Las aplicaciones de la IA reactiva incluyen juegos como el ajedrez o el Go y sistemas de control simples, como termostatos básicos.
A diferencia de la IA reactiva, la IA con memoria limitada puede almacenar información reciente para mejorar sus decisiones. Estos sistemas procesan datos históricos dentro de un contexto temporal limitado, pero no construyen un modelo permanente del mundo. Por ejemplo, un vehículo autónomo utiliza datos de los últimos segundos (por ejemplo, la posición de otros vehículos) para ajustar su conducción (Russell & Norvig, 2021). Este tipo de IA es común en aplicaciones como sistemas de navegación, asistentes de voz que interpretan comandos recientes y robots que necesitan adaptarse a entornos dinámicos.
La IA basada en teoría de la mente representa un nivel más avanzado, aunque aún está en desarrollo. Estos sistemas teóricos podrían entender las intenciones, emociones y creencias de otros agentes, ya sean humanos u otras IAs, permitiendo interacciones sociales más sofisticadas. Por ejemplo, una IA de este tipo podría negociar un contrato al interpretar las motivaciones de las partes involucradas (Copeland, 1993). Aunque no está plenamente implementada, se espera que esta IA sea clave en asistentes personales avanzados o sistemas de interacción humano-máquina que requieran empatía artificial.
La IA autoconsciente es una categoría hipotética que implica sistemas con conciencia de sí mismos, capaces de reflexionar sobre su propia existencia, objetivos y decisiones. Este nivel de IA no existe actualmente y plantea preguntas filosóficas y éticas profundas. Una IA autoconsciente podría, por ejemplo, decidir cambiar su propósito tras evaluar su impacto en el mundo (Copeland, 1993). Aunque es un tema de especulación, su desarrollo futuro podría revolucionar áreas como la gobernanza global o la ética autónoma.
Los sistemas expertos o IA basada en reglas operan mediante un conjunto de reglas lógicas predefinidas ("si-entonces") diseñadas por expertos humanos para resolver problemas en dominios específicos. No aprenden de datos, sino que aplican conocimiento codificado explícitamente. Por ejemplo, un sistema de diagnóstico médico puede sugerir enfermedades basándose en síntomas ingresados (Luger, 2009). Estos sistemas son altamente especializados, pero carecen de flexibilidad fuera de su dominio. Se utilizan en diagnósticos médicos, soporte técnico y planificación financiera.
La IA basada en aprendizaje automático permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos sin programación explícita. Este tipo incluye varios enfoques:
- Aprendizaje supervisado: Usa datos etiquetados para predecir resultados, como clasificar correos como spam o no spam.
- Aprendizaje no supervisado: Encuentra patrones en datos no etiquetados, como segmentar clientes por comportamiento.
- Aprendizaje por refuerzo: Aprende mediante prueba y error para maximizar una recompensa, como una IA que juega videojuegos (Sutton & Barto, 2018). Este tipo de IA es fundamental en aplicaciones como detección de fraudes, sistemas de recomendación y control de robots.
El deep learning es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas para procesar datos complejos. Aunque a menudo se asocia con IA generativa, también se aplica en tareas no generativas, como el reconocimiento facial o la traducción automática de idiomas (Goodfellow et al., 2016). Este enfoque requiere gran capacidad computacional y es clave en aplicaciones como el procesamiento de imágenes, el reconocimiento de voz y la conducción autónoma.
La IA simbólica representa el conocimiento mediante símbolos y reglas lógicas, permitiendo razonar sobre hechos y resolver problemas complejos. A diferencia del aprendizaje automático, que depende de datos, la IA simbólica utiliza representaciones explícitas, como ontologías o bases de conocimiento (Luger, 2009). Es más interpretable, pero menos adaptable a entornos dinámicos. Ejemplos incluyen sistemas de razonamiento lógico y chatbots basados en reglas, usados en planificación y asistentes de conocimiento.
La IA híbrida combina múltiples enfoques, como el aprendizaje automático, sistemas basados en reglas y técnicas simbólicas, para aprovechar las fortalezas de cada uno. Por ejemplo, un sistema médico híbrido podría integrar reglas expertas con predicciones basadas en datos para diagnosticar enfermedades con mayor precisión (Russell & Norvig, 2021). Este enfoque busca mayor robustez y se aplica en sistemas complejos, como robótica avanzada, recomendación personalizada y gestión de recursos.
Cada tipo de IA tiene fortalezas y limitaciones, y su aplicación depende del problema a resolver. Mientras que la IA reactiva y los sistemas expertos dominaron las primeras décadas de la IA, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo han impulsado avances recientes en áreas como la conducción autónoma y el procesamiento de lenguaje natural. Los conceptos de teoría de la mente y autoconciencia, aunque futuristas, abren debates sobre el potencial y los riesgos éticos de la IA. La IA híbrida, por su parte, representa un esfuerzo por integrar lo mejor de cada enfoque, buscando sistemas más versátiles y confiables.
Actores públicos y privados
El desarrollo de la inteligencia artificial en China no puede comprenderse sin atender al entramado de actores públicos y privados que, de forma articulada, conforman un ecosistema singular. A diferencia del modelo occidental, donde la innovación suele surgir de iniciativas privadas con posterior acompañamiento estatal, en China el Estado mantiene un rol rector que orienta recursos, define prioridades y regula el ritmo de expansión tecnológica, mientras que las empresas —desde conglomerados tecnológicos hasta startups emergentes— actúan como ejecutores y multiplicadores de esa estrategia.
En el ámbito público, los organismos estatales desempeñan un papel fundamental en la definición de políticas y la canalización de recursos financieros. El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST) lidera la implementación del New Generation Artificial Intelligence Development Plan (AIDP), mientras que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) integra la IA en los planes quinquenales, vinculándola con la transformación industrial y la modernización de infraestructuras (Zhu, 2024). Asimismo, la Academia China de Ciencias y universidades de élite como Tsinghua, Peking University y la Universidad de Ciencia y Tecnología de China se han consolidado como centros de investigación punteros. Tsinghua, en particular, ha impulsado modelos como GLM-4, capaces de competir en razonamiento con sistemas occidentales como GPT-4 (Lee, 2018). Este papel académico no es autónomo, sino que responde a un diseño en el cual las instituciones de educación superior se encuentran fuertemente integradas en las prioridades nacionales de innovación.
En el plano privado, destacan los llamados “campeones nacionales” (national champions), conglomerados que combinan vastos recursos financieros con capacidad de despliegue masivo. Alibaba y Tencent lideran la integración de la IA en servicios de computación en la nube y en plataformas digitales, respectivamente; Baidu, pionera en el campo de la visión por ordenador y el reconocimiento de voz, se ha reposicionado en la carrera de la IA generativa; SenseTime ha emergido como líder mundial en visión artificial y aplicaciones de vigilancia; y Huawei ha jugado un papel doble, tanto en el diseño de chips para IA como en el desarrollo de modelos propios, en un contexto marcado por sanciones internacionales que han incentivado la autosuficiencia tecnológica (Chan, 2025g).
Junto a estos gigantes, el ecosistema chino ha visto florecer una multitud de startups con perfiles especializados. DeepSeek constituye el caso más paradigmático: en 2025 presentó el modelo R1, de código abierto y capaz de reducir significativamente los costes de inferencia, situándose como referencia global en eficiencia algorítmica (DeepSeek, 2025). Otras startups como iFLYTEK en Hefei han alcanzado reconocimiento internacional en el campo del procesamiento de voz, mientras que ByteDance ha diversificado sus capacidades más allá de TikTok para explorar la IA aplicada al entretenimiento, la recomendación algorítmica y, recientemente, la generación de contenidos sintéticos.
La relación entre actores públicos y privados se articula en un modelo de colaboración estrecha. El Estado subsidia el acceso a datos y a infraestructura computacional, al tiempo que fomenta la creación de joint ventures y asociaciones estratégicas. En este marco, las empresas gozan de un margen de innovación que, sin embargo, se encuentra condicionado por los objetivos políticos más amplios del Partido Comunista Chino. Como ha mostrado Allen (2019), la política industrial de IA se apoya en la idea de que las externalidades positivas derivadas de la cooperación —como los efectos de derrame tecnológico (spillovers)— son esenciales para construir un ecosistema robusto. De este modo, la frontera entre lo público y lo privado resulta deliberadamente difusa: las compañías actúan como brazos ejecutores de una visión estatal, pero al mismo tiempo retroalimentan la agenda gubernamental con innovaciones que luego se estandarizan o escalan a nivel nacional.
El impacto internacional de esta configuración es igualmente relevante. A través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), China ha comenzado a exportar soluciones de IA, especialmente en países del Sur Global, con lo que proyecta no solo capacidades tecnológicas, sino también un modelo de gobernanza alternativo. Chan (2025f) ha caracterizado este fenómeno como “diplomacia industrial”, en la que la IA funciona como instrumento de política exterior para consolidar alianzas y reconfigurar cadenas de valor. Informes de RAND (2025) y CSIS (2025) subrayan que esta estrategia no se limita a lo económico, sino que incorpora dimensiones de seguridad y control, dado que muchas de las tecnologías exportadas —como los sistemas de reconocimiento facial— poseen aplicaciones duales, civiles y militares.
En suma, el ecosistema de actores públicos y privados en la IA china refleja una hibridación característica: un Estado planificador con visión de largo plazo y capacidad de movilización masiva de recursos, combinado con un sector privado dinámico que se adapta a las directrices estratégicas y encuentra en ellas oportunidades de expansión global. Esta simbiosis, lejos de ser accidental, constituye uno de los pilares centrales del modelo chino de innovación y explica tanto sus éxitos en determinadas áreas de la IA como las críticas externas en relación con sus usos políticos y de vigilancia.
Planes públicos y privados, y mecanismos de financiación
El despliegue de la inteligencia artificial en China ha estado acompañado de un entramado complejo de planes estratégicos y de instrumentos financieros que refuerzan su viabilidad a largo plazo. Estos mecanismos combinan la planificación centralizada con la iniciativa de gobiernos locales, instituciones financieras estatales y capital privado, en un esfuerzo coordinado que ilustra la capacidad china para movilizar recursos a gran escala.
En el plano público, el New Generation Artificial Intelligence Development Plan (AIDP, 2017) y la estrategia AI Plus constituyen los pilares de la planificación nacional. Ambos documentos no se limitan a señalar metas generales, sino que establecen objetivos medibles en plazos concretos: consolidar un mercado doméstico de IA de 126.000 millones de dólares para 2025, alcanzar un liderazgo mundial en aplicaciones industriales en la próxima década y formar una reserva de talento de al menos cinco millones de profesionales cualificados antes de 2030 (State Council, 2017; OpenEdition, 2025). Estas metas se insertan en un sistema más amplio de planes quinquenales que articulan inversiones sectoriales, incentivos fiscales y programas de formación de capital humano.
La financiación pública se apoya en instrumentos de gran escala, como el Fondo Nacional de Inversión en Circuitos Integrados (“Big Fund”), con una dotación de más de 40.000 millones de dólares, y en mecanismos de crédito preferente concedidos por bancos estatales como el Bank of China, que en 2025 anunció líneas de un billón de yuanes orientadas a la expansión del cómputo verde (Wang, 2025). A ello se suman fondos específicos como el Guidance Fund de capital riesgo, valorado en 138.000 millones de dólares, destinados a respaldar la creación de startups y a estimular proyectos de investigación aplicada (Chan, 2025i). Estos instrumentos financieros, en muchos casos gestionados de manera conjunta entre ministerios y gobiernos locales, permiten sostener tanto iniciativas experimentales como despliegues a gran escala, reduciendo la incertidumbre inherente a la innovación disruptiva.
En paralelo, las empresas privadas han desplegado planes estratégicos complementarios que refuerzan la agenda estatal. Gigantes como Alibaba y Tencent han invertido masivamente en infraestructuras de nube y en plataformas de datos, mientras que Huawei ha reorientado parte de sus recursos hacia el diseño de chips para IA, buscando reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Baidu, por su parte, ha impulsado una estrategia de “IA abierta” con el desarrollo de modelos como Ernie Bot, que no solo compiten con alternativas occidentales, sino que también se alinean con las prioridades regulatorias del gobierno chino. Estas iniciativas privadas se ven respaldadas por un entorno de capital riesgo en expansión: según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, 2025), China ha liderado en los últimos años el número de patentes vinculadas a la IA, gracias a una inversión anual que supera los 100.000 millones de dólares.
La sinergia entre planes públicos y privados se observa también en el terreno educativo. Informes en francés (OpenEdition, 2025) destacan que universidades chinas han implementado programas de formación especializados en IA para responder a la creciente demanda de talento, con el objetivo de alcanzar los mencionados cinco millones de profesionales formados antes de 2030. Esta inversión en capital humano busca solventar una de las carencias estructurales más señaladas por analistas occidentales: la falta de ingenieros con experiencia internacional y la escasez de perfiles capaces de integrar conocimientos en hardware, software y gestión de datos.
Sin embargo, el despliegue de estos planes no ha estado exento de dificultades. Informes de CSIS (2025) subrayan que, mientras los objetivos en aplicaciones de IA han superado con creces las expectativas —con un salto de apenas el 9,6% de empresas industriales con IA en 2024 a más del 47% en 2025—, los avances en semiconductores han quedado muy por debajo de las metas oficiales, con una autosuficiencia cercana al 30% frente al 70% proyectado. Casos como el fracaso de Hongxin Semiconductor, atribuido a problemas de corrupción y de gestión, evidencian que la movilización de recursos masivos no garantiza por sí sola el éxito tecnológico (CSIS, 2025; Merics, 2025).
A pesar de estos tropiezos, el balance general revela un modelo de financiación e inversión altamente resiliente. Como señala Hauge (2025j), la planificación a largo plazo permite absorber fracasos puntuales sin desestabilizar el conjunto, mientras que la coexistencia de capital público y privado diversifica riesgos y multiplica las oportunidades de innovación. En palabras de Rodrik (2015), la política industrial china opera como un corrector de externalidades, transformando inversiones que podrían considerarse fallidas en fuentes de aprendizaje colectivo y en experiencias que alimentan futuros ciclos de innovación.
En definitiva, la combinación de planes estatales, fondos soberanos, bancos de desarrollo, capital riesgo y estrategias empresariales privadas configura un entramado financiero único en el panorama global. A diferencia de los modelos predominantemente privados de Silicon Valley o de la aproximación más regulatoria de la Unión Europea, China ha optado por una fórmula híbrida que maximiza la escala y minimiza la dispersión. Este esquema, que refleja la lógica del “Estado emprendedor” de Mazzucato (2013), constituye uno de los pilares más sólidos sobre los que descansa la ambición de convertir a la inteligencia artificial en una de las columnas vertebrales de la economía china del siglo XXI.
Ambiciones económicas, geopolíticas, de gobernanza y de recursos
La inteligencia artificial en China no es concebida únicamente como un instrumento de innovación tecnológica, sino como un componente estratégico para la consecución de objetivos económicos, geopolíticos y de gobernanza interna. El despliegue de la IA se articula con una lógica de largo plazo en la que convergen el crecimiento económico, la consolidación del poder estatal, la reconfiguración de alianzas internacionales y la gestión de recursos humanos y materiales.
En el terreno económico, la IA se proyecta como un motor esencial de productividad y competitividad. Informes de McKinsey (2018) estimaban ya que la adopción de estas tecnologías podría contribuir en más de 600.000 millones de dólares anuales al PIB chino hacia 2030. Proyecciones posteriores, como las de Forbes (2024), elevan esta cifra, previendo que el sector de IA represente hasta un 26% del PIB en 2030. Esta ambición se enmarca en la estrategia más amplia de transformar a China en una economía de ingresos altos sustentada no en la ventaja comparativa de bajos costes laborales, sino en la innovación y el valor agregado. Como ha señalado Hauge (2025f), esta apuesta se sustenta en la convicción de que las inversiones públicas de gran escala generan derrames de productividad que justifican la intervención estatal, en línea con el marco teórico del “Estado emprendedor” de Mazzucato (2013).
La dimensión geopolítica de la IA está marcada por la rivalidad con Estados Unidos y, más ampliamente, por la pugna por la hegemonía tecnológica global. Chan (2025j) interpreta la inteligencia artificial como un “arma diplomática” capaz de reconfigurar cadenas de valor y excluir a rivales estratégicos a través de lo que denomina “diplomacia industrial”. En este sentido, la IA se convierte en instrumento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), mediante la cual China exporta modelos, plataformas y soluciones digitales a países del Sur Global. Estas transferencias no solo refuerzan los vínculos económicos, sino que promueven un marco normativo y tecnológico alternativo al liberal occidental. Tobin (2024) ha subrayado que esta diplomacia industrial genera dependencias estructurales que extienden la influencia china, al tiempo que debilitan la capacidad de terceros países para mantener autonomía tecnológica.
En materia de gobernanza, la inteligencia artificial constituye una extensión del proyecto político del Partido Comunista Chino. Rogier Creemers (2024) ha argumentado que la IA encarna una fusión de tradiciones confucianas y marcos marxistas, dando lugar a un modelo de “nacionalismo digital” que prioriza la armonía social sobre la privacidad individual, de acuerdo con la tradición confuciana y la filosofía materialista marxista. El despliegue del sistema de social scoring ilustra esta lógica: lejos de ser un mero mecanismo de control, se presenta como un instrumento para optimizar la gobernabilidad, reforzar la confianza en las transacciones económicas y garantizar la estabilidad política. Desde esta perspectiva, la IA no es únicamente un medio para gestionar la complejidad social, sino también un dispositivo legitimador que refuerza la autoridad del Estado.
Por último, la gestión de recursos humanos y materiales constituye una dimensión crítica de la estrategia china. En el plano humano, el énfasis en la formación de talento busca superar la dependencia de expertos formados en el extranjero y consolidar un cuerpo doméstico de ingenieros y científicos en IA. En paralelo, la cuestión de los recursos materiales, particularmente las tierras raras y los imanes industriales, se entrelaza con la política de IA y semiconductores. Chan (2025b) ha documentado cómo el control chino de más del 90% del galio global y de una proporción significativa de tierras raras ha sido utilizado como instrumento de negociación frente a las restricciones occidentales en el comercio de chips. La capacidad de Beijing para gestionar estos recursos estratégicos constituye una ventaja comparativa en la reconfiguración de cadenas de suministro, reforzando así la resiliencia de su ecosistema tecnológico.
En suma, las ambiciones chinas en materia de inteligencia artificial trascienden lo puramente tecnológico. En el plano económico, la IA es vista como un motor de crecimiento y productividad; en el geopolítico, como un arma de diplomacia industrial y un vector de proyección de poder; en la gobernanza, como una herramienta de control social y legitimación política, con un inteligente y clave enfoque en las políticas de masas, sin lo cual no hay hegemonía; y en la gestión de recursos, como un mecanismo de resiliencia frente a vulnerabilidades externas. Esta convergencia multidimensional explica por qué la IA ocupa un lugar central en la estrategia de desarrollo de China y por qué su evolución tendrá implicaciones profundas para el orden internacional en las próximas décadas.
Tradiciones confucianas y marcos marxistas en la gobernanza algorítmica de China
La afirmación de que la gobernanza de la IA en China fusiona las tradiciones confucianas con los marcos marxistas invoca dos largos arcos de legitimidad y organización. El canon confuciano —Analectas (Lúnyǔ), El Gran Saber (Dàxué), Doctrina del Justo Medio (Zhōngyōng), el Libro de los Ritos (Lǐjì), además de Mencio (Mèngzǐ) y Xunzi— postula que la estabilidad política deriva de la virtud del gobernante (dé), la observancia de los rituales apropiados (lǐ), la benevolencia (rén) y la «rectificación de los nombres» (zhèngmíng), alineando las categorías con la realidad. El «justo medio» (zhōngyōng) prescribe la moderación y el equilibrio emocional como condiciones previas para la armonía social (hé). Estas nociones, que históricamente sustentaron la selección meritocrática a través de los exámenes imperiales, reaparecen en la semántica oficial contemporánea —«armonía», «sinceridad», «civismo»— y ayudan a interpretar la regulación de los algoritmos y los contenidos como una extensión moderna de la rectificación moral-administrativa.
Este repertorio clásico no es una reliquia. Bajo Hu Jintao, el lema de la «sociedad armoniosa» revivió explícitamente el lenguaje confuciano; bajo Xi Jinping, los valores socialistas fundamentales combinan el vocabulario moral con la legalidad y la seguridad. En la práctica regulatoria, esta síntesis se materializa en normas que someten los sistemas de recomendación y la IA generativa a requisitos de seguridad, trazabilidad y «valores socialistas», al tiempo que eximen a la I+D no pública, un modelo de gobernanza ex ante que combina la tutela moral con la razón de Estado, y que se entiende mejor si se reconoce la continuidad con el lǐ (forma/procedimiento) y con el ideal de gobernar por la virtud.
El pilar marxista-leninista, reelaborado por Mao y Xi, aporta una teoría de la historia, las clases y el Estado. De Lenin provienen el partido de vanguardia y el Estado de transición; de Mao, la primacía de la práctica como fuente de la verdad, la contradicción como motor del cambio y la línea de masas como método iterativo de gobernanza («de las masas, para las masas»), pues los dos principios que hoy estructuran la relación entre datos, política y sociedad son: la primacía de la práctica como fuente de verdad (“conocer transformando”) y la contradicción como motor de cambio, junto con la línea de masas (“de las masas a las masas”) como método de gobierno iterativo. La codificación de Xi del «socialismo con características chinas para una nueva era» (aspecto este, el del pensamiento de Xi Jinping, al que dedicaré un estudio específico) replantea este legado en torno a la «seguridad nacional integral», la soberanía de los datos y el «gobierno por la ley y la virtud», legitimando el uso extensivo de la IA para la estabilidad y el desarrollo.
Esta doble genealogía, confuciana y marxista-leninista, a través de la reelaboración de Mao y Xi, explica por qué la IA en China se concibe simultáneamente como tecnología de eficiencia y como dispositivo de moralización del orden.
Estas lógicas tienen analogías anteriores en forma analógica: los exámenes imperiales como meritocracia moralizada; la línea de masas maoísta como retroalimentación y control; y, en el siglo XXI, el sistema de crédito social y las reglas de recomendación algorítmica como digitalización de las aspiraciones de larga data de un orden «sincero» y digno de confianza. La novedad radica menos en el espíritu que en la escala y la granularidad: la IA pone en práctica los principios confucianos (armonía, rectificación) y marxistas (planificación, movilización) con datos a gran escala, bucles de retroalimentación y evaluación de riesgos en tiempo real.
En comparación con otras experiencias —la tradición cibernética soviética, de la que he hablado más arriba; o el Cybersyn, también conocido como Proyecto Synco chileno del gobierno de Salvador Allende y diseñado por el científico británico Stafford Beer, cuyos principios cibernéticos son recogidos por él mismo en su libro Brain of the Firm: Managerial Cybernetics of Organization—, la fusión china se diferencia por su anclaje moral y civilizatorio. Todas comparten la ambición de gobernar a través de la información; China añade un vocabulario confuciano de orden y un partido-Estado leninista como vector de coordinación, ahora complementado por densas infraestructuras reguladoras y algorítmicas. Los defensores afirman que este modelo «mejora» la gobernanza al proporcionar coherencia normativa, capacidad de movilización y alineamiento estratégico. Los críticos subrayan los costes en materia de privacidad y pluralismo, así como el riesgo de dependencia de la trayectoria cuando la técnica moralizada se convierte en ortodoxia (Peters, 2017; Gerovitch, 2004; Medina, 2014; Beer, 1972).
Leídos en conjunto, los corpus confuciano y marxista, junto con los ensayos de Mao sobre la práctica y la contradicción y los textos programáticos de Xi, proporcionan el léxico que justifica la arquitectura regulatoria y técnica de China para la IA.
¿En qué mejora este modelo respecto de otras trayectorias? Pues, fundamentalmente, podría aducir tres argumentos clave:
- Primero, coherencia normativa: la combinación de valores confucianos con objetivos socialistas ofrece un marco legitimador integral para regular la IA desde el diseño, evitando —según sus promotores— el cortocircuito entre innovación y orden.
- Segundo, capacidad de movilización: el método “de las masas a las masas”, traducido a datos y plataformas, favorece ciclos rápidos de piloto-evaluación-estandarización que alimentan la expansión de políticas públicas “inteligentes”.
- Tercero, alineación estratégica: el discurso de soberanía digital y seguridad integral integra IA, industria y geopolítica en una política de Estado con horizonte 2035–2050.
Estos puntos fuertes conviven, sin embargo, con costes normativos (tensión con privacidad y libertades) y con riesgos de dependencia de trayectorias cuando la moralización de la técnica deviene ortodoxia.
Finalmente, esta síntesis confuciana-marxista sustenta políticas concretas vinculadas a la IA. Documentos y reglamentos recientes —desde la gestión de recomendación algorítmica (2022) hasta las Medidas Provisionales para servicios de IA generativa (2023)— incorporan cláusulas de valores socialistas, seguridad y responsabilidad, mientras think tanks y académicos han mostrado cómo la agenda de “gobernanza inteligente” se nutre tanto de tradición moral como de estrategia de partido-Estado. Leídas en conjunto, las obras de Confucio, Mencio y Xunzi, los ensayos de Mao y los textos programáticos de Xi no son meras referencias: proveen el léxico con el que se justifica la arquitectura regulatoria y técnica de la IA en China.
Capacidades actuales y futuras
El panorama actual de la inteligencia artificial en China muestra un grado de madurez notable en ámbitos que van desde los modelos fundacionales hasta la IA aplicada a procesos industriales y de servicios. En el frente de los modelos generativos, laboratorios y empresas han convergido hacia una estrategia de eficiencia que combina arquitecturas de mezcla de expertos, destilación, cuantización y entrenamiento con datos cuidadosamente curados. El caso de DeepSeek-R1, que en 2025 demostró resultados competitivos en tareas de razonamiento con costes de cómputo sensiblemente inferiores, simboliza un giro doctrinal: ante restricciones de hardware, la prioridad ya no es replicar la escala de entrenamiento de los actores de frontera, sino optimizar la relación entre rendimiento y coste. Junto a esta línea, familias como Qwen2.5 y GLM han consolidado un repertorio de modelos versátiles con buen desempeño en chino y en inglés, lo que, unido a la proliferación de pesos abiertos, ha acelerado la difusión de capacidades en el tejido productivo (DeepSeek, 2025; UC Berkeley, 2025; Lee, 2018).
Este avance técnico se traduce en aplicaciones con impacto medible en productividad. En la industria manufacturera, la IA se integra en gemelos digitales, mantenimiento predictivo, control de calidad visual y orquestación de líneas robotizadas, acortando ciclos de diseño y reduciendo desviaciones de proceso. Los “parques industriales inteligentes” impulsados por gobiernos locales y empresas ancla han funcionado como espacios de prueba y estandarización de soluciones que, una vez estabilizadas, se escalan a otros polos industriales. En logística, la combinación de visión por computador, optimización y agentes de decisión ha mejorado la eficiencia de almacenes y la última milla. En servicios financieros, los modelos de lenguaje se aplican a prevención de fraude, atención al cliente y análisis documental, mientras que en salud su uso se consolida en apoyo al diagnóstico por imagen, triaje y gestión de historiales, siempre bajo marcos regulatorios que enfatizan trazabilidad y responsabilidad (CSIS, 2025; Merics, 2025).
El potencial de crecimiento a medio plazo no se limita a los modelos de texto. La confluencia de visión-lenguaje, audio y datos tabulares alimenta sistemas multimodales con aplicaciones en robótica y en interfaces naturales. China parte con ventajas acumuladas en reconocimiento de voz y síntesis del habla —como ilustra el clúster de Hefei en torno a iFLYTEK— y en visión industrial, campos en los que la disponibilidad de datos locales y la cercanía al usuario final aceleran ciclos de mejora. La transición desde grandes modelos generalistas a agentes capaces de planificar, llamar herramientas externas y ejecutar secuencias de acciones abre una vía para automatizar tareas administrativas, de ingeniería y de supervisión en entornos complejos. En paralelo, la integración con “IA en el borde” (edge) permitirá acercar capacidades de percepción y decisión a dispositivos y maquinaria, reduciendo latencias y costes de transmisión y, con ello, ampliando la adopción en cadenas de suministro extensas.
Una fuente adicional de potencial reside en la gobernanza algorítmica y en el aprovechamiento de datos públicos y corporativos bajo marcos de confianza. La experiencia acumulada en estandarización y licenciamiento —desde la gestión de sistemas de recomendación hasta las medidas para IA generativa— ha generado una infraestructura normativa que, aunque exigente, disminuye incertidumbre regulatoria para despliegues a escala. En términos económicos, este diseño regulatorio permite transitar de proyectos piloto a adopción masiva sin interrumpir la continuidad del negocio ni erosionar la legitimidad política. Para las empresas, el resultado es un entorno en el que la inversión en IA puede computarse como activo estratégico con horizontes de retorno plurianuales; para el Estado, un mecanismo para dirigir externalidades hacia metas de productividad y de seguridad (State Council, 2017; Ding, 2024).
Persisten, no obstante, dos limitaciones estructurales.
- Hardware: el acceso limitado a chips y herramientas de vanguardia aumenta el coste de la formación de vanguardia y obliga a la austeridad, lo que, paradójicamente, fomenta una ventaja en materia de eficiencia y una cultura de pesos abiertos que beneficia a las pymes y a los gobiernos locales.
- Capital privado: a pesar del dinamismo del sector del capital riesgo nacional, la brecha con Estados Unidos en materia de inversión privada en fases avanzadas es considerable, como muestran las cifras más recientes del AI Index de Stanford, que sitúan a Estados Unidos muy por delante en volumen de capital movilizado, especialmente en fases avanzadas (Stanford HAI, 2025). Estas brechas no anulan el potencial, pero sí lo moldean: favorecen el liderazgo en IA aplicada —manufactura, logística, servicios públicos, finanzas— y retrasan, por ahora, la convergencia plena en investigación de frontera. (Stanford HAI, 2025).
Estas brechas determinan los resultados: liderazgo en IA aplicada y convergencia más lenta en la frontera científica.
De cara a 2030, cabe anticipar tres trayectorias plausibles:
- En primer lugar, un liderazgo sectorial en dominios donde la proximidad a la base manufacturera, la disponibilidad de datos operativos y la alineación regulatoria producen ventajas acumulativas: robótica industrial, control de calidad, optimización energética y gestión de redes urbanas.
- En segundo lugar, una convergencia cualitativa en modelos generativos de uso general mediante la explotación intensiva de técnica: agentes con memoria a largo plazo, integración sistemática de recuperación aumentada por búsqueda y entrenamiento curricular que mejora la capacidad de razonamiento sin multiplicar el cómputo.
- En tercer lugar, una proyección internacional selectiva a través de la exportación de soluciones llave en mano al Sur Global, en las que IA, infraestructura de datos y servicios en la nube se empaquetan con financiación y soporte, lo que refuerza los vínculos creados por la diplomacia industrial (Chan, 2025; RAND, 2025).
Este horizonte de potenciales no debe ocultar los dilemas éticos y de diseño institucional que acompañan a la expansión de la IA. La tensión entre eficiencia y derechos —privacidad, no discriminación, debido proceso— exigirá capacidades de auditoría y verificación que estén a la altura del despliegue. La investigación futura deberá atender a estándares de evaluación reproducibles, a la mitigación de sesgos en datos multimodales y a la seguridad de modelos en contextos sensibles. A la vez, convendrá seguir de cerca el encaje entre innovación y sostenibilidad: el viraje hacia centros de datos energéticamente eficientes, la orquestación de cargas en la red “Datos del Este, Cómputo en el Oeste” y las iniciativas de cómputo verde serán determinantes para que la expansión de la IA no agrave tensiones energéticas y medioambientales (Merics, 2025).
En suma, el potencial de la IA en China es real y sustantivo, pero no homogéneo. Allí donde confluyen una base industrial potente, marcos regulatorios estables y una cultura creciente de eficiencia y apertura, las probabilidades de liderazgo son altas. Donde el progreso depende de acceso a cómputo de vanguardia o de capital privado profundo, las brechas persisten. La estrategia china parece haber asumido esa realidad: consolidar ventajas en la IA aplicada mientras trabaja por reducir, con inversiones dirigidas y cooperación público-privada, las distancias que aún la separan de la frontera global en investigación básica y hardware.
IA y semiconductores: dependencia, estrategias correctivas y autosuficiencia
El avance de la IA es inseparable del desarrollo del sector de los semiconductores, cuya relevancia excede el plano técnico para convertirse en un elemento central de la política industrial y de la geopolítica contemporánea. Los semiconductores constituyen la infraestructura material indispensable para entrenar y desplegar modelos de IA, y al mismo tiempo representan una de las áreas de mayor vulnerabilidad de la estrategia china.
La dependencia estructural de China respecto a Estados Unidos, Taiwán Corea del Sur y los Países Bajos se manifiesta con mayor intensidad en los nodos avanzados de menos de 7 nanómetros, donde el acceso a equipos de litografía ultravioleta extrema y a cadenas de suministro globales finamente ajustadas resulta determinante. El Information Technology and Innovation Foundation, o ITIF, en su informe (2024) estima que existe una brecha de varios años en la lógica avanzada, aunque China ha consolidado su posición en los nodos maduros (≥28 nm), lo que representa una cuota creciente de la capacidad mundial, pues China concentra ya más del 30% de la capacidad global. Los controles a la exportación de Estados Unidos desde 2019, que se endurecieron en 2022, han restringido el acceso a las GPU de gama alta, lo que ha aumentado los costes de formación y limitado el acceso a la vanguardia, pues ha supuesto un impacto directo en la industria nacional de IA: al restringir el acceso a chips de alto rendimiento como los A100 y H100 de Nvidia, han elevado los costes de entrenamiento y limitado el acceso a hardware frontera (CSIS, 2025).
Las restricciones también han catalizado una reorientación. Huawei y SMIC han intensificado su trabajo en flujos de procesos alternativos y, según se informa, han alcanzado unos 5 nm mediante multipatrones, aunque con un coste más elevado y con limitaciones de escala; el lanzamiento del procesador Ascend 910C por parte de Huawei ilustra una lógica de resiliencia destinada a garantizar una base suficiente para la IA aplicada, al tiempo que se reducen las diferencias de precio y rendimiento relevantes para la «economía real» (RAND, 2025; Chan, 2025). En definitiva, no se trata de competir inmediatamente con las GPU más avanzadas, sino de asegurar un mínimo de autonomía estratégica que garantice la continuidad de la investigación y el despliegue, y a partir de ahí escalar.
Los recursos minerales forman parte del plan.China controla alrededor del 70% de la producción mundial de tierras raras y más del 90% del suministro global de galio, un material crítico para la fabricación de semiconductores de nueva generación; las restricciones a la exportación de galio en 2023-2024 redujeron la disponibilidad mundial en un 50% y sirvieron de palanca contra los controles occidentales sobre los chips (Chan, 2025). Esta estrategia de “contrapeso mineral” no es nueva: desde la década de 2010, Beijing ha utilizado su posición dominante en la cadena de tierras raras como herramienta de presión diplomática, pero en el contexto actual adquiere un significado ampliado al integrarse en una política industrial de IA que busca asegurar resiliencia frente a sanciones.
La dimensión industrial de este esfuerzo se observa en la continuidad del plan Made in China 2025 y en la dotación de fondos masivos, como el Big Fund, destinados específicamente a la construcción de capacidades domésticas en diseño y fabricación de chips. En 2024 se anunciaron nuevas rondas de inversión que elevan la cifra acumulada a más de un billón de dólares, destinados a proyectos que abarcan desde nodos maduros hasta la investigación en nuevos materiales como el carburo de silicio. De acuerdo con MERICS (2025) el tan citado objetivo de autosuficiencia del 70 % para 2025 es inalcanzable, pero marca la dirección: sustitución de importaciones, campeones nacionales y una base autónoma para la expansión de la IA.
A nivel internacional, la estrategia en materia de semiconductores se alinea con la diplomacia industrial: la exportación de sistemas de IA al Sur Global suele ir acompañada de cooperación en materia de hardware y transferencia de tecnología (Chan, 2025; Tobin, 2024). La intersección entre la IA y los chips cristaliza así la dualidad de China: escala, integración y movilización frente a dependencia de las fronteras y exposición a sanciones. Este enfoque refuerza la lógica de “exclusión competitiva” descrita por Tobin (2024), en la que Pekín aspira a tejer redes resilientes que reduzcan la vulnerabilidad a shocks externos y amplíen el margen de maniobra geopolítico.
En síntesis, la intersección entre IA y semiconductores revela la dualidad estructural de la estrategia china: fortaleza en la escala, en la integración de hardware y software, y en la movilización de recursos; vulnerabilidad en la frontera tecnológica y en la dependencia de nodos críticos dominados por potencias rivales. La respuesta estatal combina resiliencia doméstica, diplomacia industrial y el uso estratégico de recursos minerales, en una apuesta que refleja el principio, heredado tanto de la tradición confuciana como del marxismo sinizado, de transformar las limitaciones en motores de innovación. A corto plazo, la brecha tecnológica persiste; a medio y largo plazo, la acumulación de capacidades y la construcción de alianzas podrían redefinir la arquitectura global de la inteligencia artificial y de la industria de semiconductores.
China 2030 en la previsión de Chan: vectores de recuperación
La propuesta de Chan (2025), según la cual China podría «alcanzar» a Estados Unidos hacia 2030, no predice la supremacía científica, sino una convergencia práctica en toda la pila de IA que apunta a cerrar brechas por acumulación, economía de escala y orientación al uso. Hay tres vectores fundamentales que Chan identifica.
- En primer lugar, la diplomacia industrial: la relocalización y la «friend-shoring» de las cadenas de suministro mediante inversiones en el extranjero, acuerdos de transferencia y la atracción del mercado interno, mitigando así las sanciones y asegurando la demanda y los insumos, al tiempo que se exportan paquetes de IA llave en mano. En su lectura, el “giro al Sur Global” no es retórico: es un vector de de-risking inverso, mediante el cual China mitiga sanciones, amplía demanda y asegura insumos (desde minerales estratégicos hasta ensamblaje y back-end), mientras despliega soluciones de IA “llave en mano” (modelos, nube, servicios) que fidelizan clientes y gobiernos (Chan, 2025a; 2025f; RAND, 2025).
- En segundo lugar, apoyo por capas a la I+D y la adopción: canteras de talento, computación subvencionada, zonas piloto y una red nacional de computación que privilegia la disponibilidad y la energía. Esta sobreinversión empuja a los laboratorios hacia paradigmas que dan prioridad a la eficiencia —modelos más pequeños, destilación, mezclas de expertos— y cierra las brechas en el rendimiento útil a un coste drásticamente menor. En el análisis de RAND, el Estado está dispuesto a sobreinvertir en cómputo y energía —incluida la expansión rápida de capacidad de red— para compensar el cuello de botella de chips de gama alta; al hacerlo, empuja a los laboratorios a un paradigma de eficiencia (modelos más pequeños, destilación, mezcla de expertos, weight sharing), que ha reducido drásticamente el coste de entrenamiento y aproximado el rendimiento a la frontera en tareas de razonamiento. La trayectoria de DeepSeek y la respuesta regulatoria a la IA generativa encajan en ese patrón: controles ex ante para servicios públicos, margen para I+D no pública, y un ecosistema que explota pesos abiertos como multiplicador de adopción (RAND, 2025; CSIS, 2025).
- En tercer lugar, la resiliencia de los semiconductores: sustitución de las importaciones cuando sea posible (nodos maduros, aceleradores nacionales, embalajes avanzados) y uso táctico de los minerales como moneda de cambio. El resultado no es un salto inmediato a 3-2 nm, sino una base adecuada para sostener la IA aplicada a gran escala, con una reducción de las diferencias de precio y rendimiento.
Las advertencias de RAND siguen vigentes: ineficiencias en la asignación de chips, cuellos de botella en el talento y mayores costes en las réplicas nacionales. La noción de “catch-up” de cinco años debe interpretarse como una competencia reñida en rendimiento útil y adopción, y a liderar adopción sectorial allí donde la proximidad a la manufactura, la energía y los datos locales generan efectos de escala y aprendizaje, pero no como un desplazamiento total de la frontera.
Asia Oriental en perspectiva comparativa: Japón, Corea del Sur y Taiwán
La trayectoria de China se sitúa mejor junto a los modelos vecinos.
En Japón, la AI Strategy 2022 consolida una visión que combina impulso a la I+D con guías de uso responsable y estandarización; en 2024 el gobierno publicó las AI Guidelines for Business v1.0, con criterios prácticos para el sector privado, y en 2024–2025 puso en marcha el Japan AI Safety Institute (J-AISI) como nodo de evaluación técnica y cooperación internacional (G7/Hiroshima). Este trípode —estrategia, guías y evaluación pública— perfila un enfoque gradualista y coordinado que privilegia la interoperabilidad regulatoria y el diálogo con industria y academia. A diferencia del énfasis chino en la “gobernanza ex ante” con fuerte impronta de valores socialistas y seguridad nacional, Japón institucionaliza la seguridad a través de guías sectoriales y de una red de institutos de safety con vocación de estándar internacional.
Corea del Sur ha avanzado a través de una arquitectura jurídica: la Ley Básica de IA (2024; en vigor en 2026) establece una torre de control nacional, un instituto de seguridad e incentivos para una IA fiable, basándose en directrices éticas y en una Guía para una IA fiable del Gobierno. El modelo es favorable a la innovación, con requisitos de confianza exigibles, más cercano a la práctica de la OCDE/G7 que a la tutela de contenidos.
Taiwán vincula la IA a la soberanía industrial. El Plan de Acción para la IA 2.0 (2023-2026) y un proyecto de Ley Básica de IA (2024) proponen una gobernanza basada en el riesgo, alineada con las normas internacionales y coordinada por el Ministerio de Asuntos Digitales. Con un ecosistema industrial centrado en los semiconductores y el hardware, Taiwán hace hincapié en la apertura, la compatibilidad normativa y la profundidad de la fabricación, a diferencia del énfasis en la estabilidad de China continental.
En conjunto, estas trayectorias no solo ofrecen puntos de comparación; también acotan el espacio de maniobra de China. La institucionalización de safety y assurance en Japón, la juridificación pro-confianza de Corea del Sur y el enfoque de riesgo de Taiwán presionan hacia convergencias técnicas (métricas de evaluación, trazabilidad, etiquetado de contenidos sintéticos) que China ya ha empezado a desarrollar por su cuenta con normas sobre recomendación algorítmica (2022), síntesis profunda (2023) y IA generativa (2023). La diferencia crucial es que, en China, dichas normas se inscriben en un marco de soberanía y seguridad integral con fuerte tutela de contenidos; en sus vecinos, en un régimen de co-regulación pro-mercado y orientación a estándares internacionales.
La Unión Europea hacia 2030: debilidades, potencialidades y hoja de ruta
De cara a 2030, la UE debe armonizar las normas, las infraestructuras, el capital y la industria. La Ley de IA (en vigor desde 2024, con obligaciones que se irán aplicando gradualmente hasta 2026 y normas específicas para la IA de uso general a partir de 2025) ofrece seguridad jurídica, pero debe ir acompañada de una informática accesible y de capital paciente para que los costes de cumplimiento no frenen la experimentación. En materia de infraestructuras, la empresa común europea EuroHPC (JUPITER, LUMI, Leonardo, MareNostrum 5) y las incipientes fábricas de IA proporcionan una base pública de supercomputación que, si se gestiona bien, puede convertirse en una plataforma informática de IA de uso general para la ciencia, la industria y el sector público. Los espacios de datos sectoriales (salud, movilidad, energía, fabricación) complementan esta base con datos fiables.
En el ámbito de los semiconductores, la Ley Europea de Chips (2023) establece tres pilares —I+D y líneas piloto a través de la Chips JU; incentivos para instalaciones pioneras; y un Fondo para Chips destinado a reducir la brecha de capital— con el objetivo de alcanzar el 20 % de la producción mundial en 2030. Los proyectos IPCEI en microelectrónica movilizan un importante apoyo público; y empresas como el proyecto conjunto de fundición de Dresde (con producción prevista en nodos maduros) son ejemplos de este enfoque. El Grupo BEI (BEI+FEI) ha ampliado la financiación con ventanas de deuda y capital en el marco de InvestEU. No obstante, el Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido de los riesgos de fragmentación si no se refuerza la gobernanza.
Persisten algunas debilidades: mercados de capitales fragmentados, déficits de financiación en fases avanzadas, altos costes energéticos y plazos de concesión de permisos, lógica de vanguardia limitada y OSAT/envasado avanzado poco desarrollado. Entre los puntos fuertes figuran empresas de primer orden en electrónica de potencia (SiC, GaN), sensores y microcontroladores; el liderazgo en equipos de fabricación; y la capacidad institucional para la coordinación a varios niveles (por ejemplo, NextGenerationEU, IPCEI). La oportunidad a corto plazo de Europa no consiste tanto en replicar los 2-3 nm como en dominar el sistema: diseño, materiales, encapsulado, nodos maduros de gran volumen y su integración con la IA aplicada en los sectores fuertes (automoción, Industria 4.0, energía). Los debates sobre una posible «Chips Act 2.0» orientada también a los nodos fundamentales están en línea con esta lógica.
Una hoja de ruta viable (2025-2030) combina una federalización selectiva, la programación financiera y la reforma industrial. Gobernanza: federalizar los recursos críticos mediante la actualización de EuroHPC a una verdadera misión «EuroCompute» —cuotas reservadas para las pymes, herramientas estándar y precios regulados— e integrar la Ley de IA con entornos de pruebas paneuropeos y una capacidad pública de evaluación de modelos. Finanzas: el BEI debería actuar como banco europeo de computación y chips, emitiendo bonos de computación/chips con garantías de InvestEU para financiar centros de datos eficientes desde el punto de vista energético, fábricas de IA, fundiciones pioneras y OSAT; el FEI debería ampliar un fondo de fondos temático para chips con el fin de colmar el déficit de capital en el sector de la tecnología avanzada. Industria: perseguir la concentración con competencia —menos microproyectos nacionales, más integradores transfronterizos—; crear una red troncal de OSAT de la UE; y poner en marcha doctorados industriales en IA+chips financiados por Horizonte Europa/Europa Digital con aportaciones nacionales. La Comisión y las autoridades de competencia deben velar por el cumplimiento de las condiciones —transparencia, acceso abierto a las líneas piloto, no discriminación de las pymes—, con el control parlamentario y las auditorías del Tribunal de Cuentas.
Por lo tanto, Europa no tiene por qué «ser Estados Unidos» ni «ser China»; puede y debe ser Europa: un gran mercado con una informática pública competitiva, normas claras, capital paciente y clústeres industriales que conectan la IA y los semiconductores, donde disfruta de una ventaja comparativa, y sobre esta línea escalar exponencialmente desde un proyecto federal.
Conclusión
El proyecto de IA de China es una apuesta civilizatoria en la que se cruzan la tecnología, la tradición y el poder. Desde los programas fundamentales de la década de 1980 hasta la actual ola de modelos generativos, la IA se ha concebido como un medio de transformación estructural, no como un fin en sí mismo. El partido-Estado ha movilizado recursos a gran escala, diseñado planes a largo plazo y orquestado un ecosistema en el que los actores públicos y privados operan en estrecha colaboración. Esta configuración híbrida —planificación más dinamismo empresarial— explica tanto la resiliencia como la rapidez.
En el plano económico, la IA se proyecta como motor de productividad y como palanca de transición hacia una economía de innovación y alto valor agregado. Las cifras previstas —desde los 126.000 millones de dólares de mercado interno para 2025 hasta los 600.000 millones anuales en 2030— muestran una magnitud de ambición difícilmente comparable en otras latitudes (McKinsey, 2018; Forbes, 2024).
En el terreno geopolítico, la inteligencia artificial funciona como un instrumento de diplomacia industrial que, en línea con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, fortalece la presencia china en el Sur Global y cuestiona la hegemonía tecnológica estadounidense (Chan, 2025; Tobin, 2024).
La gobernanza algorítmica, por su parte, materializa la síntesis confuciana-marxista que Creemers (2024) y otros analistas han destacado: armonía social, rectificación moral y virtud, combinadas con planificación socialista, movilización de masas y soberanía digital. El despliegue de sistemas de social scoring y de regulaciones ex ante sobre algoritmos y modelos generativos no son meras políticas técnicas, sino extensiones contemporáneas de una tradición en la que el orden social se concibe como resultado de la moralización del poder. A diferencia de los enfoques liberales, centrados en la protección de derechos individuales, el modelo chino pone el énfasis en la estabilidad colectiva y en la función del Estado como garante de armonía, puro pensamiento confuciano, reforzado con principios filosóficos materialistas marxistas.
El sector de los semiconductores expone con claridad la dialéctica entre vulnerabilidad y resiliencia. La dependencia de nodos avanzados dominados por actores externos limita la capacidad china para competir en la frontera tecnológica, pero las sanciones internacionales han incentivado una dinámica de innovación orientada a la eficiencia y han revalorizado recursos estratégicos como el galio y las tierras raras. Esta estrategia de contrapeso mineral, combinada con fondos soberanos, capital riesgo y diplomacia industrial, demuestra la capacidad china para convertir restricciones en vectores de aceleración de su política industrial. En definitiva, dentro del ámbito de los semiconductores, nos hallamos por el momento en un campo en el que las vulnerabilidades se contrarrestan con la sustitución nacional, el ingenio en el embalaje y el aprovechamiento de los recursos.
Ahora bien, el éxito parcial no oculta los dilemas pendientes. La brecha en inversión privada con Estados Unidos sigue siendo significativa; la dependencia de equipos de litografía avanzada persiste; y los dilemas éticos derivados del despliegue de la IA —desde la privacidad hasta los sesgos algorítmicos— exigen respuestas que trasciendan la mera eficiencia. En este sentido, voces críticas dentro de la propia China han advertido de los riesgos de una innovación “orientada a la meta” sin suficiente debate público. Investigadores como Yuan (2025), desde publicaciones en mandarín, han subrayado los dilemas energéticos y éticos de modelos híbridos que buscan eficiencia a costa de opacidad; mientras que académicos vinculados a la Academia China de Ciencias Sociales han planteado la necesidad de una teoría de la “civilización digital socialista” que articule desarrollo tecnológico con sostenibilidad ambiental y equidad social. Estos debates internos muestran que, lejos de ser monolítico, el ecosistema chino de IA está atravesado por tensiones y discusiones genuinas sobre el rumbo a seguir.
Comparativamente, el modelo chino ofrece tanto fortalezas como desafíos. Frente al dinamismo privado estadounidense o al marco regulatorio europeo, la apuesta china por una fórmula híbrida maximiza escala, dirección estratégica y capacidad de movilización. Sin embargo, el precio de esta coherencia es la limitación del pluralismo en la definición de fines, lo que plantea interrogantes sobre la adaptabilidad del sistema ante escenarios imprevistos. El contraste con otras experiencias históricas —la cibernética soviética o Cybersyn en Chile— muestra que la singularidad china reside en haber dotado a la gobernanza algorítmica de un fundamento moral y civilizatorio, anclado en Confucio y en Marx, que le otorga una legitimidad propia frente a sus ciudadanos y frente al mundo.
De modo que la inteligencia artificial en China no puede analizarse únicamente en clave tecnológica: es un proyecto integral de modernidad, con raíces históricas, filosóficas y políticas que lo distinguen de cualquier otro experimento contemporáneo, que también gira en estos mismos ejes acorde con sus motivaciones de hegemonía y dominio en fase de formación de Imperio por parte de Estados Unidos. Otro motivo por el que Europa debe concentrarse en solventar este punto, y hacerlo inmediatamente. Sus logros —en aplicaciones industriales, en modelos eficientes y en exportación de soluciones— son ya innegables, al igual que sus vulnerabilidades en hardware y en inversión privada. De cara al futuro, tres ejes merecen especial atención: la capacidad de cerrar la brecha en semiconductores, la evolución de la gobernanza algorítmica frente a demandas de derechos individuales y la proyección internacional de un modelo alternativo de modernidad digital. La investigación futura deberá seguir de cerca cómo China resuelve estas tensiones, pues de ello dependerá no solo su liderazgo tecnológico, sino también el equilibrio del orden global en el siglo XXI.
Para el orden internacional, la cuestión clave es si las grandes potencias pueden alinear la innovación con la gobernanza y la legitimidad. La trayectoria de China sugiere que el liderazgo aplicado puede ser tan importante como los avances de vanguardia. Estados Unidos conserva profundas fortalezas en ciencia y capital; la Unión Europea puede, si lo decide, convertir la claridad normativa, la computación pública y la profundidad industrial en soberanía tecnológica compartida.
Epílogo: Europa 2030 como superpotencia digital e industrial
La cuestión decisiva no es si Europa puede convertirse en un actor de primer orden en el orden digital, sino si lo desea.
La inteligencia artificial y los semiconductores son el nuevo terreno de definición del poder global. China y Estados Unidos han avanzado con rapidez, cada uno con sus modelos de innovación, regulación y proyección internacional. Europa, en cambio, ha oscilado entre su fortaleza regulatoria y su debilidad industrial.
La capacidad material existe: un mercado de 450 millones de personas, una ciencia de primer orden, una industria diversificada e instituciones capaces de movilizar recursos comunes cuando se une la voluntad política. La tarea consiste en transformar el potencial en poder tecnológico soberano, y esto sólo pasa por la vía federal.
Convertirse en una superpotencia europea en IA y semiconductores implica necesariamente tres medidas estratégicas.
- En primer lugar, federalizar selectivamente los recursos críticos sin la necesidad de abrir todos los tratados, para lo que habría que utilizar al máximo las bases jurídicas existentes en materia de artículos de industria, mercado interior e I+D, con la finalidad de ampliar empresas comunes europeas (joint undertakings) ya testadas: convertir EuroHPC (cómputo para IA) y las líneas piloto y packaging del Chips Joint Undertaking en auténticos campeones federales con misiones claras, una gobernanza transparente y una financiación plurianual vinculante. La Comisión debería proponer, y el Parlamento y el Consejo aprobar, un mandato reforzado para EuroHPC como “EuroCompute” de uso industrial, con cuotas reservadas para start-ups y pymes, tooling estándar (frameworks y benchmarks) y precios regulados para evitar racionamiento por coste. En paralelo, el marco del AI Act (obligaciones GPAI desde agosto de 2025) puede integrarse con sandboxes paneuropeos y un sistema de evaluación de modelos alojado en EuroHPC/AI Factories, de modo que la regulación sea un acelerador y no un cuello de botella (DG CNECT; EuroHPC JU).
- En segundo lugar, crear un mercado único para el capital tecnológico, con el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y el FEI (Fondo Europeo de Inversiones) actuando como banco europeo de la informática y los chips, emitiendo bonos temáticos (por ejemplo, el BEI debería emitir algo así como “Compute Bonds” y “Chip Bonds” con garantía InvestEU, canalizando deuda y cuasi-capital hacia centros de datos eficientes, AI Factories, foundries FOAK y OSAT en territorio europeo; mientras que el FEI podría ampliar el Chips Fund como fondo-de-fondos temático —co-invirtiendo con VCs paneuropeos— para cerrar el equity gap de deep-tech) y alineando las inversiones con las prioridades del Parlamento y la Comisión, en un modelo en el que ambas instituciones deberían fijar objetivos anuales de cierre de brecha (capacidad de packaging, nodos maduros, gigavatios de cómputo verde) y solicitar al Tribunal de Cuentas Europeo auditorías de desempeño, de manera que la escala no derive en captura o despilfarro (EIB/EIF, InvestEU; ECA, 2025). Este pilar de BEI/FEI debe ser la base para crear una unidad monetaria, fiscal y bancaria para una Europa federal, en cualquier aspecto y no sólo en IA y semiconductores.
- En tercer lugar, consolidar un ecosistema industrial paneuropeo, reduciendo la fragmentación y fomentando los integradores transfronterizos que produzcan líderes continentales sin sacrificar pluralismo y competencia. Europa necesita concentración con competencia: menos dispersiones nacionales y más proyectos transfronterizos con integradores ancla; una cadena de valor OSAT europea que conecte diseño-wafer-ensamblado-prueba; y programas de talento ligados a clusters (p. ej., year-in-industry en AI+chips, doctorados industriales) financiados con Horizonte Europa/Digital Europe y top-up de los Estados miembros. En semiconductores, la regla práctica es 80/20: 80% apostar a escala mundial en los segmentos donde Europa ya es fuerte (potencia, sensores, microcontroladores, packaging avanzado, fotónica), 20% a leading-edge logic mediante joint ventures con socios extracomunitarios y condicionalidad de ecosistema (centros de diseño, proveedores locales, formación). La aprobación del proyecto ESMC en Dresde y los IPCEI muestran que esta vía, aunque compleja, es operativa; el reto es ejecución y rapidez. Europa tiene competencia sobrada en diversos polos mundiales... ¿de verdad no hemos entendido, a pesar de que cada semestre es más evidente desde hace muchos años (y ahora ya es insostenible nuestra posición), que nos estamos derrotando a nosotros mismos y sembrando populismos e hipernacionalismos destructores de derechos de paso?
Este programa federal debe ir acompañado de responsabilidad, más allá de un instrumento de escala: control del Tribunal de Cuentas Europeo, control parlamentario y cláusulas de acceso abierto para las pymes y las empresas emergentes. De este modo, la escala se convierte en una garantía contra la captura, en lugar de un riesgo de la misma.
El federalismo funcional también sirve para evitar abusos. Si BEI/FEI canalizan grandes volúmenes con garantías públicas, la condicionalidad debe incluir transparencia de costes, cláusulas de acceso abierto a pilot lines y no discriminación para pymes; la Comisión y las autoridades de competencia deben vigilar que los acuerdos FOAK no cierren el mercado a entrantes, y el Parlamento debe reforzar el control político sobre la selección de proyectos y los resultados intermedios. Es exactamente la lección que emerge del escrutinio independiente sobre la primera ola del Chips Act: sin gobernanza robusta, la escala se diluye (ECA, 2025).
Europa no tiene por qué imitar a Estados Unidos o China. Puede seguir un camino más acorde con sus puntos fuertes —regulación inteligente, cooperación multinacional, apuntando hacia Japón, Corea del Sur y Taiwán como primeros socios prioritarios de desarrollo, y dirigir con claro liderazgo en la industria avanzada— para no ser simplemente un mercado regulado, sino una potencia soberana capaz de configurar el orden internacional del siglo XXI.
Referencias
Allen, G. C. (2019). Understanding China’s AI strategy. Center for a New American Security.
Allison, G. (2017). Destined for war: Can America and China escape Thucydides’s trap? Houghton Mifflin Harcourt.
Arcesati, R. (2024). China’s advanced AI research. CSIS.
Arcesati, R. (2025). China’s AI ecosystem. MERICS.
Beer, S. (1972). Brain of the Firm: Managerial Cybernetics of Organization. Allen Lane.
Cairn.info. (2025). La stratégie chinoise en matière d’IA. Revue française d’études chinoises, 45(2), 112–130.
Chan, K. (2025a). Testimony on Made in China 2025. U.S.–China Economic and Security Review Commission.
Chan, K. (2025b). China is trying to reshape global supply chains. High Capacity (Substack).
Chan, K., et al. (2025). Full Stack: China’s evolving industrial policy for AI. RAND Corporation.
Confucio. (2019). Analectas (Traductor Simon Leys). Edaf.
Copeland, J. (1993). Artificial intelligence: A philosophical introduction. Blackwell.
Creemers, R. (2024). China’s digital nationalism. Oxford University Press.
CSIS. (2025). Wins and losses: Chinese industrial policy’s uneven success. Center for Strategic and International Studies.
Dai De, Dai Sheng, Ma Rong, & Zheng Xuan. (2013). El Libro de los Ritos: El clásico confuciano de la ética y los valores (Traducción y notas de Alfonso Araujo). Quadrata.
DeepSeek. (2025). DeepSeek-R1 technical report. Shanghai AI Laboratory.
Ding, J. (2024). China’s open-source AI ecosystem. Brookings Institution.
EuroHPC Joint Undertaking. (2024–2025). AI Factories and EuroHPC supercomputing.
Executive Yuan (Taiwan). (2023). Taiwan AI Action Plan 2.0 (2023–2026).
Gerovitch, S. (2004). From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics. MIT Press.
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.
Hauge, J. (2023). The future of the factory. Oxford University Press.
Hauge, J. (2025). Articles and podcast contributions on industrial policy and innovation.
Hauge, J., & Chan, K. (2024). Industrial diplomacy in US–China relations. RAND Corporation.
ISPI. (2025). Innovazione IA con caratteristiche cinesi. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
ITIF. (2024). How innovative is China in semiconductors? Information Technology and Innovation Foundation.
Japan Cabinet Office (CSTI). (2022). AI Strategy 2022.
Japan METI. (2024). AI Guidelines for Business v1.0.
Japan AI Safety Institute (J-AISI). (2024–2025). Safety and evaluation reports.
Juhász, R., & Lane, N. (2024). Industrial policies in comparative perspective. NBER Working Paper.
Lee, K. (2018). AI superpowers: China, Silicon Valley, and the new world order. Houghton Mifflin Harcourt.
Lenin. (2012). El Estado y la revolución. Alianza Editorial.
Luger, G. F. (2009). Artificial intelligence: Structures and strategies for complex problem solving (6th ed.). Pearson.
Mao, Z. (1968). Obras Escogidas de Mao Tse-Tung (Sobre la práctica y Sobre la Contradicción). Ediciones en Lenguas Extranjeras.
Marx, K. (2017). Crítica del programa de Gotha
Marx, K., & Engels, F. (2019). El manifiesto comunista (Traductora Lara Cortés Fernández). Austral.
Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state. Anthem Press.
Medina, E. (2014). Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile. The MIT Press.
McKinsey Global Institute. (2018). Notes from the AI frontier.
MERICS. (2019). Made in China 2025—Study.
MERICS. (2025). Evolving Made in China 2025. Mercator Institute for China Studies.
Ministry of Science and ICT (Republic of Korea). (2024). AI Basic Act.
National Science and Technology Council (Taiwan). (2024). Draft AI Basic Act.
NISTEP (Japan). (2025). Comparative analysis of AI competition in Asia.
OpenEdition. (2025). L’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur en Chine. Revue d’études chinoises, 12(1), 45–67.
Peters, B. (2017). How Not to Network a Nation. The Uneasy History of the Soviet Internet. MIT Press.
Rodrik, D. (2015). Economics rules. W. W. Norton.
Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.
State Council of the PRC. (1986). Programme 863.
State Council of the PRC. (2015). Made in China 2025.
State Council of the PRC. (2017). New Generation Artificial Intelligence Development Plan.
Stanford HAI. (2025). AI Index 2025.
Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement learning: An introduction (2nd ed.). MIT Press.
TechWire Asia. (2025). China’s open AI models.
Tobin, L. (2024). China’s industrial diplomacy. Harvard University Press.
UC Berkeley. (2025). AI benchmarks report.
Wang, H. (2025). 中国AI地缘政治雄心 [China’s AI geopolitical ambitions]. Chinese Journal of International Politics, 18(2), 210–235.
WIPO. (2025). World Intellectual Property Report. World Intellectual Property Organization.
Yuan, L. (2025). 中国人工智能发展论文 [On China’s AI development]. Journal of Chinese AI Studies, 20(4), 567–589.
Zengzi, & Zisi. (2024). Gran Saber y Doctrina de la medianía (Traductor Finnegan Hayes). Clásicos Confucianos Chinos.
Zhu, J. (2024). China’s science and technology policy. MIT Press.
